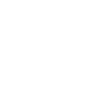Les moines de l’abbaye sise dans un haut-lieu de Bourgogne,
vous partagent leur recherche de Dieu :
• dans la foi, s’exprimant en louange divine,
• dans l’espérance de mériter d’avoir part à son Royaume,
• dans la charité, recevant les hôtes comme le Christ lui-même, en particulier lors de retraites.
Quel est l’homme qui cherche
vraiment Dieu ?
cf. Règle de saint Benoît, chapitre 58
Les Retraites
Cherchez et trouvez Dieu
grâce à une retraite s’inspirant
des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
dans le silence de la vie contemplative.
La Lettre Spirituelle
Si quelqu’un veut me suivre… (Mt 16, 24)
Laissez-vous entraîner à la suite du Christ avec les exemples des saints, grâce à la Lettre gratuite publiée par l’Abbaye.
Soutenez nos projets de travaux d’aménagement
Le chantier des ateliers est terminé !
Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous avons pu achever la construction des deux bâtiments des ateliers, commencée en 2023. Ces nouveaux locaux nous permettront de mieux rationaliser notre travail, surtout pour la vente par correspondance (traditions-monastiques.com) et pour la gestion de nos éditions. Ils nous offrent la possibilité d’aménager un nouvel atelier mécanique et nous donnent ainsi la possibilité de libérer des locaux qui serviront pour notre deuxième projet de construction. Nous exprimons donc notre profonde gratitude à tous nos donateurs. Nous les assurons de nos prières auprès de saint Joseph, pour eux, leurs proches et à toutes leurs intentions.