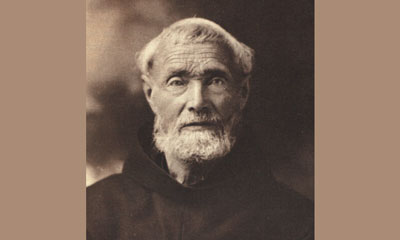3 de mayo de 2017
Santa Isabel de Trinidad
Muy estimados Amigos,
«A nuestra humanidad desorientada que ya no sabe encontrar a Dios o lo desfigura, que busca alguna palabra en la que fundar su esperanza, Isabel de la Trinidad aporta el testimonio de una apertura perfecta a la Palabra de Dios» —declaraba san Juan Pablo II en su homilía por la beatificación de esa carmelita (25 de noviembre de 1984). Al día siguiente, dirigiéndose a los peregrinos, el Papa añadía: «Como testigo admirable de la gracia del Bautismo que floreció en un ser que la acoge sin reservas, nos ayuda a su vez a encontrar todas las sendas de la oración y de la entrega de nosotros mismos».
 Aquella mañana del domingo 18 de julio de 1880, en el campo militar de Avor, cerca de Bourges (Francia), reina el miedo alrededor de la casita donde la señora Catez espera su primer hijo: «He tenido una niña —explicará después—, María Isabel, condenada antes de nacer por los dos médicos que me atendían, pues habían declarado a mi marido que había que sacrificar al bebé, ya que su corazón había dejado de latir; pero Dios velaba y, durante el último evangelio de la Misa, que había encargado al capellán y que se celebraba en la capilla del campo, la pequeña Isabel hacía su entrada en la vida, bellísima y muy viva».
Aquella mañana del domingo 18 de julio de 1880, en el campo militar de Avor, cerca de Bourges (Francia), reina el miedo alrededor de la casita donde la señora Catez espera su primer hijo: «He tenido una niña —explicará después—, María Isabel, condenada antes de nacer por los dos médicos que me atendían, pues habían declarado a mi marido que había que sacrificar al bebé, ya que su corazón había dejado de latir; pero Dios velaba y, durante el último evangelio de la Misa, que había encargado al capellán y que se celebraba en la capilla del campo, la pequeña Isabel hacía su entrada en la vida, bellísima y muy viva».
Una Confesión que marca
En el mes de noviembre de 1882, la familia Catez se instala en Dijon. El 20 de febrero de 1883, nace una segunda hija, Margarita, llamada “Guita”. Ambas hermanas estarán unidas por un profundo afecto, aunque difieren en cuanto al temperamento: cuanto más viva y ardiente es Isabel, más se muestra dulce y reservada Guita. En calidad de hija y nieta de militar, Isabel ha heredado, en efecto, un carácter bien templado. «De niña —atestiguará Guita—, Isabel se enfadaba mucho, era muy viva e impulsiva… de naturaleza muy sensible y muy afectuosa, para la cual el mayor castigo era verse privada de las caricias de su madre». El 2 de octubre de 1887, el señor Catez muere repentinamente en brazos de Isabel, que sólo tiene siete años. Al ver reducidos sus recursos económicos, la señora Catez y sus dos hijas dejan la casa para habitar un apartamento, siempre en Dijon. La vida continúa, y los enfados también… Isabel intenta dominarse para agradar a sus allegados. Su madre le habla de Dios, y la pequeña empieza a asistir al catecismo; a partir de entonces, su corazón recto y profundo queda tocado, esmerándose en no pensar en ella para agradar a los demás y a Jesús. Hacia finales de año, realiza su primera Confesión. Aquel día permanecerá en su mente como el de su “conversión” y de su despertar a las cosas divinas. La madre Germana, la priora (superiora) de las carmelitas, confirmará: «La propia Isabel me refirió que su resolución realmente reflexiva y perseverante de vencer sus violencias data de su primera Confesión».
En el transcurso de las vacaciones veraniegas de 1888, Isabel se halla en familia en Saint-Hilaire (en Champagne). El párroco del lugar, el canónigo Angles, recibe una confidencia por parte de ella: «Era una tarde —escribirá en 1907 a la madre Germana—… Isabel se encaramó de un salto a mis rodillas. Enseguida se inclinó a mi oído y me dijo: “Señor Angles, seré religiosa; ¡quiero ser religiosa!”. Recordaré durante mucho tiempo aquel acento angelical… y también la exclamación algo indignada de su madre: “¿Qué dice esta locuela?”… La señora Catez, ansiosa, me preguntaba si creía seriamente en una vocación, y yo le respondí con una frase que atravesó su alma como si fuera una espada: “¡Sí que lo creo!”». El 19 de abril de 1891, Isabel toma la primera Comunión en la iglesia parroquial Saint-Michel de Dijon. Su encuentro íntimo con Jesús vivo, presente en su corazón, es un instante de gracia y de gozo que le produce una nueva transformación interior. «¡A partir de aquel día, ya no hubo más enfados!» —escribirá su madre. Por la tarde, Isabel se dirige al Carmelo, y la madre María de Jesús le enseña que su nombre significa “Casa de Dios”.
Dos meses después, recibe el sacramento de la Confirmación. «A partir de aquel momento —atestigua su amiga María Luisa Hallo—, el fervor de Isabel se acrecentó mucho más; comulgaba con frecuencia y derramada después abundantes lágrimas». Su madre se espanta ante un fervor que considera demasiado intenso, pero Isabel siente crecer en ella el hambre de ese Amigo que la nutre y la fortifica maravillosamente. Cada vez más, Jesús es para ella “el Bienamado de la Eucaristía”. Sin embargo, durante años, sólo le será permitido comulgar una o dos veces a la semana, según la costumbre de la época. No obstante, puede visitar y adorar a ese Bienamado presente en el sagrario. Desea ingresar en el Carmelo, pero su madre no opina lo mismo, prohibiéndole que se dirija al locutorio del monasterio próximo y animándola a descubrir la vida mundana. Isabel se hace coqueta, le gusta llevar hermosos vestidos y joyas, y participa con entusiasmo en las veladas mundanas, pero aplicándose en conservar la presencia de Dios.
«Mi secreto»
A los ocho años de edad, Isabel ya había entrado en el Conservatorio de música. Su ortografía siempre se demostrará algo deficiente, pero las largas horas pasadas ante su piano, en compañía de Chopin, Schumann, Liszt y otros grandes compositores, desarrollan en ella un profundo sentido de la belleza. A los trece años, obtiene el primer premio del Conservatorio y, al año siguiente, el premio a la excelencia. Un día desvelará su secreto al escribir a una amiga: «Rezaré por Magdalena para que Dios la invada hasta sus deditos, y desafío a cualquiera a que rivalice con ella. Que no se ponga nerviosa; voy a darle mi secreto: debe olvidarse de todos los que la escuchan y pensar que está sola con el Maestro divino; entonces, tocas para Él con toda el alma y consigues sacar del instrumento sonidos llenos, a la vez poderosos y suaves. ¡Oh! ¡Cuánto me gustaba hablarle así!». Cuando Isabel toca se halla, en efecto, con «el Amigo de todos los instantes», con el Dios todo Amor que colma su corazón.
En la misma época, Isabel participa en las actividades de la parroquia: enseña el catecismo, canta en la coral y lleva a jóvenes a la iglesia para rezar durante el mes de María. Sin embargo, su deseo de entregarse por completo a Jesús no deja de crecer. Una mañana, al final de la Misa, recibe una gracia especial: «Iba a cumplir catorce años —contará a la madre Germana— cuando, un día, durante mi acción de gracias, me sentí empujada irresistiblemente a elegir a Jesús como único esposo, así que me uní a Él inmediatamente por el voto de virginidad. No nos dijimos nada, pero nos entregamos uno al otro amándonos tan fuerte que la resolución de ser toda suya se hizo en mí más definitiva aún». Unas semanas después, de nuevo al final de la Misa, recibió una indicación: «Me pareció —dirá ella— que la palabra “Carmelo” era pronunciada en mi alma». Su madre, sin embargo, sigue sin querer aceptar su vocación. Respetando esa voluntad, Isabel, que no ha alcanzado todavía la mayoría legal, se arma de paciencia. Las poesías que escribe, desde los catorce a los diecinueve años, murmuran los nombres de su Bienamado Jesús, de su ángel de la guarda, de los santos del paraíso, en especial de santa Juana de Arco, «la virgen que no se puede marchitar».
Las vacaciones transcurren a menudo en la montaña, en los Pirineos, el Jura, los Vosgos y los Alpes suizos, o a la orilla del mar. Ofrecen la ocasión de bailar, de tocar música y de hacer excursiones. A la edad de dieciocho años, Isabel empieza a llevar un diario íntimo. Allí puede leerse, en fecha 30 de enero de 1899: «Hoy he tenido el gozo de ofrecer a mi Jesús varios sacrificios sobre mi defecto dominante, pero ¡cuánto me han costado! En eso reconozco mi debilidad… Cuando recibo una observación injusta, siento cómo la sangre me hierve en las venas, de tanto que se rebela mi ser… Pero Jesús estaba en mi corazón y entonces me sentía dispuesta a soportarlo todo por amor a Él». Un día, al tener conocimiento su madre de un buen partido, le propone casarse, pero Isabel reafirma su voluntad de entrar en el Carmelo. La señora Catez le autoriza finalmente a entrevistarse con la superiora del convento, pero rechaza que se haga religiosa antes de alcanzar la mayoría de edad, a los veintiún años.
«¡Está presente!»
A principios de 1899, Isabel lee el Camino de perfección de santa Teresa de Ávila. En las explicaciones de la santa, reconoce lo que el Señor ya le ha enseñado acerca de la oración. «Eso me interesa enormemente y me hace mucho bien» —escribe en su diario. Busca la presencia de Dios en su alma, confesando a una amiga: «Tengo la sensación de que está presente». El padre Vallée, dominico con quien coincide varias veces en el Carmelo, aviva su amor por Dios, caridad infinita, grande amor (Ef 2, 4) que nos es regalado en Jesús. Luego, le recuerda que ese Dios de amor cuya presencia está ya experimentando es Padre, Hijo y Espíritu Santo; la orienta además hacia el misterio de la Santísima Trinidad, conforme a esta frase de san Juan: Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él (Jn 14, 23).
Sabemos que Dios es Trino gracias a Jesús, quien nos reveló ese misterio de la vida íntima del Creador. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña lo siguiente: «La Encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno, y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en él y con él el mismo y único Dios… La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo “de junto al Padre”, revela que él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria» (CEC 262, 263). Por ello la Iglesia afirma: «No confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas… Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios… Las personas divinas son realmente distintas entre sí. “Padre”, “Hijo”, “Espíritu Santo” no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí… Son distintos entre sí por sus relaciones de origen: “El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede”» (CEC 253-254). «El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la Bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad» (CEC 260). Ese misterio, del que vivió Isabel, es la luz de nuestra vida espiritual.
En 1900, Isabel visita la exposición universal en París, aunque prefiere a ello las basílicas del Sagrado Corazón de Montmartre y de Nuestra Señora de las Victorias. En el transcurso de los meses siguientes, Isabel atraviesa una época de sequía espiritual, hasta el punto de que se considera «insensible como un tronco». No obstante, en medio de las fiestas mundanas guarda la nostalgia del claustro. A una amiga, le muestra la importancia de la atención a la presencia de Dios: «”Dios en mí y yo en Él”, ¡que sea nuestra divisa!».
«¿Acaso puedo abandonarle?»
Finalmente, su ingreso en el Carmelo de Dijon queda fijado para el 2 de agosto de 1901. El jueves día 1, Isabel pasa rezando una parte de la noche, queriendo acompañar al Bienamado en la soledad de Getsemaní. La señora Catez no puede dormir y acude a arrodillarse junto a la cama de su hija. Sus lágrimas se mezclan: «¿Por qué me abandonas? —¡Ah!, querida mamá, ¿acaso puedo resistirme a la voz de Dios que me llama? Me tiende los brazos y me dice que es desconocido, ultrajado, abandonado. ¿Acaso puedo abandonarle yo también?… Debo partir, a pesar de la pena por dejarte, de sumergirte en el dolor; debo responder a su llamada». Al principio de su vida religiosa, Isabel es favorecida con delicadas gracias: «¡Qué bueno es Dios! —escribe a su hermana. No encuentro palabras para expresar mi felicidad… Aquí ya no hay nada, sólo Él… Lo encontramos en todas partes, lo mismo lavando que en la oración». Cada día, pasa varias horas en el coro durante la oración silenciosa de la mañana, el oficio, la Misa y también la oración de la tarde. Sin embargo, no olvida a quienes ha dejado y los encuentra en su corazón cerca de Jesús. Para vivir con Dios, Isabel se esmera en el silencio exterior e interior: «Si mis deseos, mis temores, mis alegrías, mis penas, si todos los movimientos provenientes de esos cuatro poderes no están ordenados perfectamente a Dios, no seré solitaria y habrá ruido en mí».
En un cuestionario recreativo, ante la pregunta «¿Cuál es, según usted, el ideal de la santidad?», ella responde: «Vivir de amor». Y a la pregunta «¿Cuál es el medio más rápido para conseguirla?, su respuesta es: «Hacerse pequeña, entregarse por completo». También preguntan: «¿Cuál es el rasgo dominante de su carácter? —La sensibilidad». Además: ¿Cuál es el defecto que más aversión os inspira? —El egoísmo en general». El 8 de diciembre de 1901, la novicia toma el hábito del Carmen y recibe su nombre de religiosa: Isabel de la Trinidad. Poco tiempo después, su facilidad por la oración deja paso a la sequía. Sor Isabel sigue buscando a Dios en la fe: «La fe me dice que, a pesar de todo, está aquí, y ¿de qué sirven las dulzuras y los consuelos? No es Él. Y solamente a Él buscamos… Acudamos pues a Él con fe pura». Y escribe también: «Yo también necesito buscar a mi Maestro que se esconde. Pero entonces, despierto a mi fe y estoy más contenta de no gozar de su presencia para hacer que Él goce de mi amor».
La obra del Espíritu Santo
Sor Isabel lee los escritos de san Juan de la Cruz, de santa Catalina de Siena y de sor Teresa de Lisieux, joven carmelita fallecida poco tiempo antes (1897) que la marca profundamente; recopiará varias veces su “Acto de ofrenda al Amor Misericordioso”. Sin embargo, su mayor fuente espiritual seguirá siendo el Nuevo Testamento. Ya antes de ingresar en el Carmelo, apreciaba especialmente el Evangelio de san Juan; después de su profesión, se nutrirá de las epístolas de san Pablo y, especialmente, de la Epístola a los Efesios. La madre Germana escribirá: «Los movimientos de su alma contemplativa se apoyan en los más hermosos textos del gran Apóstol… Isabel descubre en ellos su sentido profundo, se identifica en esa doctrina substancial que la fortifica y que alimenta su incesante oración». Ese trabajo espiritual se realiza bajo la influencia del Espíritu Santo. Los meses siguientes destacan en la joven monja por ciertas dudas sobre su vocación; pasa por momentos de escrúpulos y, la víspera de su profesión perpetua, es necesario llamar a un sacerdote para que le ayude a disipar las dudas. «Durante la noche que precedió al gran día —afirmará—, mientras me encontraba en el coro esperando al Esposo, comprendí que mi cielo empezaba en la tierra, el cielo en la fe, con el sufrimiento y la inmolación por aquel a quien amo». El 11 de enero de 1903, sor Isabel realiza su profesión, y el 21, festividad de santa Inés, virgen y mártir, toma el velo negro de las profesas.
Las dieciséis monjas del Carmen se reúnen en las comidas, así como en los dos recreos, en que hablan con sencillez y alegremente mientras realizan algún trabajo manual. Pero, en el transcurso de la jornada, cada hermana realiza su trabajo —en lo posible— en la soledad. Sor Isabel realiza diferentes servicios, sobre todo en la ropería. Sor María de la Trinidad atestigua: «Como vicepriora y encargada, cada semana, de distribuir las tareas domésticas, pude constatar que era un verdadero tesoro en comunidad, una de esas personas a quienes puedes pedir cualquier tarea, con la seguridad de que lo hará con gusto».
Isabel de la Trinidad siempre ha demostrado una particular devoción por la Virgen María. Contempla especialmente el misterio de la Anunciación: «No necesito esfuerzo alguno para entrar en el misterio de la morada divina en la Virgen. Es como si encontrara mi movimiento de alma habitual, que fue el suyo: adorar en mí al Dios oculto». El día de la festividad de la Presentación de María en el Templo, el 21 de noviembre de 1904, redacta una oración que se hará famosa y que será hallada después de su muerte: “¡Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro!”. Desde el Carmelo, Isabel escribe numerosas cartas, sobre todo a su hermana, a quien cita en horas concretas para rezar juntas. Redacta igualmente poemas y escritos espirituales. Desea compartir con todos sus amigos esa experiencia de la presencia del Dios-Trinidad en su alma: «Esa mejor parte que parece ser privilegio mío en mi bienamanda soledad del Carmelo, Dios la ofrece a cualquier alma bautizada». Y escribe a una de sus amigas: «¡Es tan sencillo! Está siempre con nosotros; estad siempre con Él en todos vuestros actos, en vuestros sufrimientos, cuando vuestro cuerpo se quiebra, permaneced bajo su mirada, vedlo presente, vivo en vuestra alma». Según Isabel, para vivir esa realidad basta con «realizar actos de recogimiento en su presencia».
Un nombre nuevo
En 1905, un pasaje de san Pablo la marca profundamente: Dios Padre nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos, por Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho agradables en su amado hijo (Ef 1, 5-6). En el transcurso de los meses siguientes, medita ese texto y adivina el nombre nuevo que llevará en el Cielo: laudem gloriæ (alabanza de gloria). La alabanza de gloria se convierte en el centro de su espiritualidad: «Mi sueño —escribe— es ser alabanza de su gloria. He leído eso en san Pablo, y mi Esposo me ha expresado que esa era mi vocación desde el exilio». Sor Isabel empieza a firmar cartas con las palabras Laudem gloriæ. Para ella, ser alabanza de gloria consiste en reflejar la gloria de Dios, y para ello es necesario olvidarse de uno mismo, despojarse de todo y buscar el silencio. Ese olvido y ese silencio favorecen la adoración y la contemplación que permiten a Dios transformar a la persona, restaurar en ella su imagen y realizar su alabanza de gloria.
A partir de la primavera de 1905, Isabel comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal muy penosa y por entonces incurable. El 19 de marzo de 1906, ingresa en la enfermería. «Cada día me debilito más —escribe—, y siento que el Maestro ya no tardará mucho en venir a buscarme. Pruebo y experimento goces desconocidos: los goces del dolor… Antes de morir, sueño con transformarme en Jesús crucificado y ello me aporta mucha fuerza en el sufrimiento». Isabel de la Trinidad ve en su enfermedad la posibilidad de parecerse a Jesucristo, quien también quiso pasar por el sufrimiento (cf. Lc 24, 26), y devolverle de ese modo amor por amor. Por eso llama a su enfermedad la “enfermedad del amor”.
El domingo de Ramos, sor Isabel sufre un síncope y recibe la Extremaunción, pero su salud mejora un poco el sábado siguiente. Redacta el retiro “El Cielo en la fe” para su hermana Guita, y después realiza su retiro personal. La madre Germana le pide que escriba, durante ese retiro, sus “buenos encuentros”; el manuscrito se llamará “Último Retiro”. En él desarrolla sobre todo una meditación sobre la Virgen María, describiéndola como el modelo a seguir en la vida interior, pero también en el sufrimiento. Poco tiempo antes de morir, Isabel aporta como testamento lo siguiente a una amiga: «A la luz de la eternidad, el alma ve las cosas desde el punto de vista correcto. ¡Oh, cuán vacío es aquello que no se ha hecho por Dios y con Dios! Os lo ruego, marcad todo con el sello del amor. Solamente eso permanece». En el transcurso del otoño, la enfermedad se agrava, y sor Isabel muere el 9 de noviembre de 1906, después de nueve días de agonía. Sus últimas palabras inteligibles son: «¡Voy a la Luz, al Amor, a la Vida!». Fue canonizada por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016.
Poco tiempo antes de su muerte, Isabel de la Trinidad escribía: «Os confío lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado: creer que un Ser, que se llama Amor, habita en nosotros en todo momento del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con Él». Su deseo más preciado es atraernos a esa intimidad divina: «Me parece que mi misión en el Cielo será atraer a las almas ayudándolas a salir de ellas para adherirse a Dios mediante un movimiento muy sencillo y del todo amoroso, así como conservarlas en ese gran silencio interior que permite que Dios se imprima en ellas y que las transforme en Él mismo». ¡Que podamos descubrir ese tesoro escondido y vivir de él!